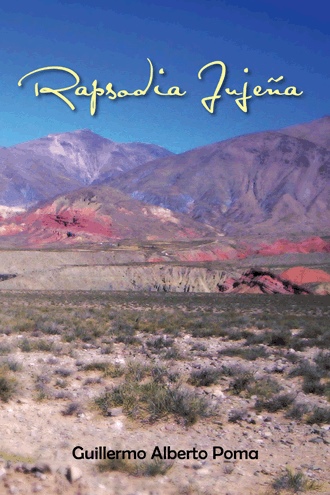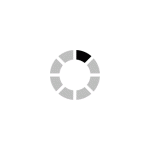…Y pude llegar a Jujuy: era el 24 de Diciembre de 1978.
Llegué al alba, serían las seis de la mañana. Caminé desde la terminal en dirección a la plaza donde pensaba esperar. Era muy temprano para golpear la puerta de casa. Pasé por la vereda del frente, aquella acera de la Escuela Normal en la que tantas veces jugara de niño, en la que me trenzara en lucha con Juan, en la que veía a mis hermanos crecer con los muchachos y muchachas de la cuadra. Vi las puertas de madera con sus enormes manivelas de bronce, tal como las recordaba, pero qué lindo era poder verlas tan cerca.
Al dar la vuelta a la esquina, desde el fondo de la calle San Martín, comenzaban a perfilarse los primeros rayos de un sol asomando con dificultad entre nubarrones que presagiaban lluvia. “En Navidad siempre llueve”, pensé mientras caminaba por los lugares tantas veces recorridos y que ahora, después de todo lo que había pasado, se me antojaban diferentes, más queridos, como si me pertenecieran…
Esperé sentado en la plaza, justo frente a la puerta de entrada a la Catedral. Entre los árboles de la plaza, me quedé mirando una enorme araucaria y recordé la canción del Piñonero. Ahora, el árbol que hasta ese momento pasaba desapercibido, llamaba mi atención. No sé porqué me atraía tanto su manera de elevarse desde la tierra hacia el cielo, en un lento y monumental movimiento que nada podía impedir. Derecho como ningún otro árbol, iba desprendiéndose de sus ramas para asegurarse que la gran altura desde la cual se desprendería el panal de madera en el que se formaban los piñones, pudiera reventar esparciendo la semilla que año a año ofrecía generoso.
Las campanadas me trajeron de vuelta desde lo más alto de la araucaria. Cuando terminara aquella primera misa –me dije– sería una hora razonable de volver. Pensando encontrarme con palabras como las que había escuchado pronunciar a Don Jaime, me senté un poco al final, como no queriendo… A decir verdad, nada era como aquello. Acá la misa la daba el señorial (por decirlo de algún modo) monseñor Medina. “¡Que diferencia!” es lo que pensé. De todos modos, el oficio terminó y salí por la puerta de calle Sarmiento. Antes de las escalinatas, justo al borde, estaba Mito vendiendo el diario Esquiú. Ya no tenía el aspecto severo ni autoritario que me infundía temor de niño. Estaba encanecido totalmente, muy delgado y algo encorvado. Me acerqué cuando le estaba entregando un ejemplar a una señora que le pagaba con monedas una a una. Cuando se volvió para seguir anunciándolo, le dije: “¿Me da uno, por favor?” y al mirar a quién se lo pedía, soltó el paquete de diarios y exclamó: “¡Hijo!, ¡Cachi! ¡Estás vivo!” Y me abrazó como nunca antes lo había hecho. Por primera vez, desde que lo recuerdo, me besó en la mejilla. Se alejó un poco para verme y sus ojos estaban llenos de lágrimas, encendidos y cristalinos como dos burbujas de cielo atrapadas en un mar de lágrimas. Rolo había cumplido, pensé: no les dijo nada. “¡Vamos a la casa! ¡Qué alegría para tu madre, hijo! ¡No lo va a creer! ¡No lo va a creer!” Quien no podía creerlo era yo: Mito tratándome con cariño. Intenté recoger los diarios del piso, pero me arrastró diciendo “¡Dejá los diarios! ¿A quién le importa? ¡Vamos a la casa!”
Entró gritando: “¡Maruja, Maruja! ¡Mirá quien vino! ¡Maruja!” Y raspaba el vidrio de la puerta con la llave que no acertaba a meter en la cerradura por el temblor de la mano. Ante tanto escándalo, la puerta de la izquierda del zaguán se abrió y apareció Kiki exclamando “¡Eh! ¡Cachi, pibe! ¡Apareciste!” Detrás de ella Sergio, su marido, miraba la escena con los ojos como dos huevos fritos. Al fin, cuando abrieron la puerta, Mito se hizo a un lado y me tironeó del brazo diciendo “Pasá, pasá” Mi madre, parada al lado del piano, y sosteniéndose con una mano en él, solo dijo: “¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!” Y mientras la abrazaba con fuerza, pude ver que sus ojos eran más bellos aún que los que veía en mis pensamientos cuando la recordaba. Sus lágrimas, más elocuentes que cualquier discurso sobre el amor que jamás se haya escuchado. Estaba de vuelta y, por mi culpa había un revuelo familiar. Después no supe mucho más. Yo también me eché a llorar, pero de sentir la plenitud de la vida.
A la semana, exactamente el cuatro de marzo de 1979, bajé del Panamericano en la tarde del domingo frente a un puñado de casas de adobe, algunas medio destruidas, y al frente de una escuela de esas que había visto dibujadas en los manuales. No había nadie. Cargué mi bolso y crucé la ruta en dirección a la escuela. El viento corría sin cesar levantando una arenisca que teñía todo del color del adobe. Esperé a ver alguien a quién preguntarle donde podría encontrar al director y presentarme, pero ni los perros estaban a esa hora. Me entró la duda. ¿Me habría equivocado? Hurgué entre los papeles para ver la nota de presentación. Estaba dirigida a Don Lázaro Vega, Director de la Escuela Nº 244 “Bartolomé Mitre” de Puesto del Marqués. Estaba bien, pero no había ni un alma errante en el lugar. Ya casi empezaba a anochecer, cuando el viento trajo el sonido de unos instrumentos como de un misachico o una… ¡Pero claro: una Comparsa! Era el domingo de Carnaval de Flores ¿A quién se le pudo ocurrir encontrar a alguien cuando había que enterrar definitivamente al Rey Momo y despedir hasta el año siguiente el tiempo de bailar y olvidarse de las penas? Solo a este citadino encerrado en su idea fija.
Se iba acercando la música mientras a lo lejos se veía serpentear la procesión, agrandada por el polvo que el viento se encargaba de arremolinar. Por fin, casi en la oscuridad, apareció el contingente por el fondo de la calle en la que estaba la escuela. Precedidos por la bastonera que saltando como un cabrito a un lado y otro de la calle, flameaba una enorme bandera roja con vivos verdes y amarillos, apareció un tropel de entusiasmados bailarines que marcaban el compás con las manos y arrastraban, por la calle polvorienta, sus pasos al compás del carnavalito que brotaba de las quenas, saxos y anatas al ritmo de un redoblante. Un personaje sobresalía en el medio de los músicos, con la cabeza cubierta del multicolor papel picado, la camisa desabotonada y los ojos cruzados sobre la quena que venía soplando: después supe que era el director que estaba esperando.