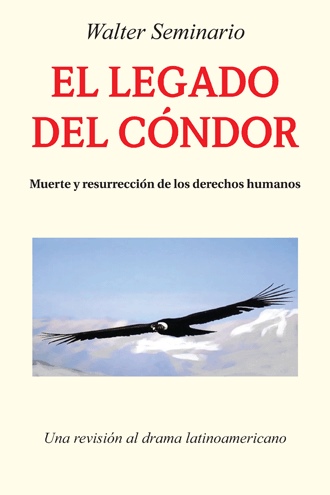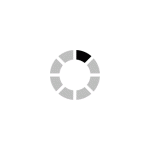Poco después, dice el autor, Helms, jefe de la CIA, en persona,
recibió secretamente a Edwards en un céntrico hotel de la capital
estadounidense.
Al término de la reunión Helms se comunicó con el Presidente
Nixon. Esa misma tarde Nixon convocó con carácter de urgencia al jefe
de la CIA , a Kissinger y a Mitchel. Esa fue la reunión en que Helms se
sentó a la derecha de Nixon como Jesús después de resucitar lo hizo a la
diestra del Todopoderoso, y, sabiendo anticipadamente lo que se venía,
inmediatamente extrajo su bolígrafo y papel de notas sin detenerse a
pensar que sus apuntes servirían después para acusar el alma política de
Washington. (Posteriormente la CIA prohibió la toma de notas en reuniones
altamente sensitivas. Actualmente, si un agente carece de capacidad para
memorizar los acuerdos, no tiene futuro en sus planillas).
En las silenciosas confabulaciones en Washington, D.C. entre el
Presidente y los analistas de la CIA, en los días subsiguientes, se descubrió
que el complot tenía perfecta cabida en el esquema constitucional de
Chile: dado que Allende no alcanzó la mayoría absoluta de los votos
en las elecciones populares, por lo tanto, necesitaba el espaldarazo
del Congreso para asumir el más alto cargo de su país. Y era potestad
del Congreso confirmarlo como Presidente de la República o, en vez
de ello, elegir al líder de la segunda mayoría, personificada, en esta
ocasión, por quien fuera el candidato del derechista Partido Nacional,
Jorge Alessandri, el preferido de Nixon. Adicionalmente, se daba el caso
–para complicar aún más la suerte de Allende– de que los demócratas
cristianos constituían la mayoría del Congreso.
En consecuencia, los parlamentarios de la Democracia Cristiana
tenían en sus manos el arma constitucional para elegir a Alessandri si
querían cerrarle el paso al líder socialista.
Dicha arma legal era igualmente una poderosa tentación para
satisfacer una vendetta política, puesto que la Unidad Popular había
derrotado en la contienda electoral también al Partido Demócrata
Cristiano, relegándolo a un lejano tercer lugar.
Además, el Partido Demócrata Cristiano le debía favores a la CIA.
El destino político de Salvador Allende, pues, pendía de un hilo.
Fácil, exclamaron los hombres de la CIA.
En la eventualidad de nuevas elecciones todos los matices del
conservadurismo que conformaban la derecha chilena se aglomerarían
en torno a un solo candidato y su votación mancomunada aplastaría a
Allende en las ánforas.
El líder de la Unidad Popular había ganado porque los votos
conservadores cayeron en las urnas divididos entre los candidatos Alessandri, del Partido Nacional, y Radomiro Tomic, del Partido
Demócrata Cristiano, de centro–derecha.
La aglutinación de la izquierda encabezada por Allende, marxistas
incluidos, obtuvo el 36,50 por ciento de los votos, aventajando a Alessandri
en sólo 1,4 por ciento. Si Allende hubiese logrado el cincuenta por
ciento más uno de los votos no se habría producido este impasse, que
implicaba la intervención del Parlamento.
Los estrategas de la derecha aconsejaron a Alessandri que aceptara
el cargo si el Congreso se inclinaba por él y que una vez juramentado
como Presidente renunciara al puesto y convocara a nuevas elecciones
nacionales; pero el curtido conservador, para decepción y enojo de su
clase política, rechazó tajantemente la propuesta. No le pareció ni justa
ni elegante.
La actitud de Alessandri disgustó a los capos de la CIA. Ellos tenían
sus razones secretas para sentirse decepcionados. Por esas mismas
razones, habían asumido que Alessandri sería la gran carta que tenían
bajo manga para ganar el juego por las buenas.
El Congreso, pues, decidiría el impasse en sesión plena a realizarse
el 24 de octubre –cincuenta días después de las elecciones nacionales.
Si el Parlamento optaba por acatar la voluntad de los electores chilenos
expresada en mayoría simple, Allende asumiría el cargo el 4 de noviembre
del mismo año.
Una luminosa mañana en que el sol ardía como una inmensa naranja
espacial y su brillo reverberaba sobre las aguas del río Potomac que
corta los linderos de la ciudad de Washington, D. C., un grupo selecto
de agentes del poderoso organismo de inteligencia de los Estados
Unidos subió de prisa a un avión, no muy lejos de la Casa Blanca, y viajó
inmediatamente y en secreto al país del sur con la misión escondida de
quebrar el orden constitucional chileno en menos de seis semanas, o
sea, antes del crucial 24 de octubre.
Media década atrás EE.UU. había tumbado a otro gobierno
democráticamente elegido en América Latina para reemplazarlo por
un gobierno títere. Ello ocurrió en la República Dominicana, cuando
Washington invadió ese país, depuso al legítimo mandatario Juan Bosh e
instaló en su reemplazo a Joaquín Balaguer, ex ministro de Rafael Trujillo,
un tirano que había actuado a su servicio. Los espías que viajaron a Chile,
destetados, crecidos y cuajados de confabulación en confabulación en
escenarios ultramarinos, eran expertos en trabajos sucios.
Partían al sur con la orden expresa de reportar sus actividades
únicamente a las oficinas principales de la CIA ubicadas en un
escondrijo de Langley, en los extramuros de Washington, D. C., en tierras pertenecientes al estado de Virginia. También recibieron la
orden expresa de contactar en Chile a líderes políticos y jefes militares
dispuestos a truncar el ascenso de Allende, y fueron investidos con el
privilegio de la carta blanca para desembolsar dólares, o cualquier cosa,
a cambio de la consumación del plan.