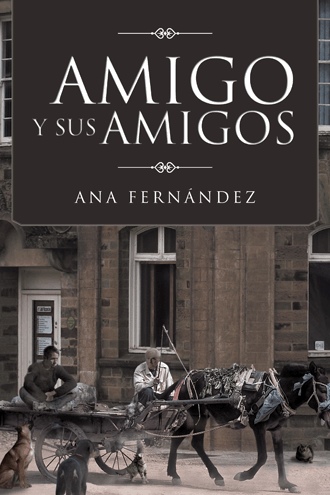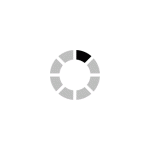Tratar no siempre quiere decir poder. Si yo pudiera, escribiría
un libro, pero no puedo. Nunca he ido a la escuela, ni sé cómo se
toma un lápiz, además, nadie creería que yo lo escribí, y mucho
menos, que lo que allí digo es verdad. Tampoco podría contarlo
todo, sino algunas cosas; no soy quién para revelar secretos ajenos.
Más de uno me mataría. A estas alturas del camino, con los años
que tengo encima, quiero estar tranquilo.
Por lo que he oído, mi madre me parió en el campo. Al poco
rato, ella murió.
Me recogieron el señor Estanislao - el dueño de la finca - y
Encarnación, su esposa. Me dieron leche en un biberón hasta que
me acostumbré a la ausencia de mi madre. Así fui creciendo, al
cuidado de todos, especialmente, del joven Romualdo, hijo del
dueño. Él decía que era mi papá. Claro, esto no lo decía en serio,
pues yo no me parecía en nada, pero en nada a él.
Crecí muy rápido, sin saber quién era mi padre. Muchos
decían que era “Malas Pulgas”, así lo llamaban, refiriéndose a su
carácter. También decían que cuando embarazó a mi madre, se
fue muy lejos, o se lo llevaron; a mí me tiene muy sin cuidado si
fue lo uno o lo otro.
En cuanto a mi madre, no es que fuera casquivana, pero
sucedió, y como para nadie era importante que yo fuera huérfano,
para mí tampoco lo era. He conocido a muchos que estaban en la
misma situación y no creo que el asunto fuera como para perder
el sueño.
En menos de lo que canta un gallo, Romualdo, Chucho,
Morena, Tito y yo andábamos retozando por los potreros.
Morena era casi de mi tamaño. No sé por qué le decían así,
pues era bien blanca. Estanislao siempre la tuvo en un plano
diferente.
-Esta Morena no es como las otras - decía.
Y así era. Ella iba y venía a su antojo y nunca se juntaba con
las demás. Beba era la más pequeña y la que mejor se llevaba
conmigo. Chucho le seguía en tamaño, a él todo le daba igual.
Tito era el menor, pero nació haragán. Siempre quería jugar con
el grupo, pero se enfadaba por cualquier cosa, emprendiéndola
contra nosotros; terminaba echándose a dormir en cualquier
lugar de la casa. A veces íbamos al río que pasaba por la finca.
Morena, Beba y Tito no iban con nosotros. Morena, porque
estaba segura de que se hundiría. Beba, jamás quiso entrar al
río, sólo llegó alguna vez a la orilla. A Tito, mentarle el agua era
mentarle a la madre.
El joven Romualdo me cuidaba mucho. Aunque yo nadaba
igual o mejor que él, no me quitaba la vista de encima.
-No te vayas a ahogar, Amigo - me decía.
Chucho también era un buen nadador; a veces se escapaba
solo. Romualdo lo regañaba, pero era como hablarle a la pared.
Estanislao, Romualdo y los trabajadores de la finca se
levantaban antes de salir el sol para ordeñar las vacas. Envasaban
la leche en unas botijas muy grandes y las sacaban para el camino.
Allí las recogía un camión y las llevaba a la ciudad.
A veces nos quedábamos a la sombra de algún árbol y el joven
me contaba cosas mientras tiraba piedrecitas al agua. Chucho se
quedaba dormido enseguida.
Yo escuchaba al joven; me mantenía callado, nada más movía
mi cabeza y lo miraba. Él sabía que lo entendía, no tenía que
hablar.
A menudo, el tema era el de sus conquistas amorosas. Siempre
traía a alguna muchacha “entre ceja y ceja”. ¡Cómo no iba a ser
así! Era muy fuerte, bien parecido y simpático. Igual que yo en
otros tiempos, pero yo tenía mis encuentros amorosos, y se sabía,
cuando me hacían padre.
Morena y Tito me mortificaban diciendo que a mí me gustaba
Beba. Cuando se lo decían a ella, se molestaba. Decía que eso
era imposible, pues yo no era “de su clase”. Chucho se reía y no
decía nada.
A veces, como hoy, recuerdo cuando yo era joven y fuerte,
cuando me creía el dueño del mundo. Ya no, ahora estoy cansado
y ando muy despacio. Estanislao lo nota y me deja hacer las cosas
a mi modo, se adapta a mi paso.
Es que él y yo llevamos muchos años recorriendo esas calles. Ya ni
me acuerdo de si alguna vez tuve otro nombre. Cuando la gente nos
ve, enseguida dicen: “allí vienen Estanislao y Amigo”. Como él dice
que yo soy su amigo, y el joven me decía así, todos me llaman Amigo.
Y yo los dejo, lo mismo sirve un nombre que otro. Lo importante
es la suerte con la que se nace. Yo no nací en cuna de oro, pero aquí
estoy, sin embargo, el joven Romualdo ya se fue de este mundo. De
nada le valieron su dinero y sus atributos físicos. Cuando pienso en
eso, le reclamo a Dios por no haberme llevado a mí en su lugar.
Yo no quiero traerlo a mi mente pero, en días como hoy, todos
los que lo conocieron lo hacen, hasta su padre, aunque diga que
a los muertos hay que dejarlos descansar en paz.
Hoy está cayendo “un vendaval de agua”, como dice Estanislao.
Es mejor cerrar los ojos para no ver los rayos y centellas que
cruzan el cielo.
Igualito fue aquel día, por eso no hay quien me haga salir de
mi cuartito. Aunque Estanislao me moliera a palos, yo no daría
un paso allá afuera. Ese ventarrón es mi peor enemigo.
Aquel mal día, Romualdo regresaba del río, Chucho lo
acompañaba. Venían huyendo de la tempestad. Ya estaban
llegando a la casa, cuando un rayo cayó sobre el joven. Yo no
estaba con ellos, porque ¡sabe Dios en qué lugar estaría ahora!
Cuando me asusto, me da por correr como un loco.
El cuerpo del joven quedó chamuscado, como si lo hubieran
tirado a freír en manteca hirviendo. Uno de los peones de la finca
fue el primero en llegar junto a él. Dice que el cuerpo echaba
humo todavía. La hebilla del cinto y el anillo de casado se habían
derretido. Chucho no se veía por ningún lado.
Estanislao fue hasta allá y colocó los pedazos de su hijo en
una manta. La casa se volvió un caos. Vinieron los dueños y los
trabajadores de todas las fincas de la zona.
Cuando llegaron los guardias rurales, Encarnación estaba
tirada en el suelo con un ataque de nervios. Estanislao vomitaba,
lloraba y se daba manotazos en la cabeza.
Morena, Beba y yo nos quedamos en el patio, preguntándonos
dónde estaría Chucho. No queríamos admitir que el olor a carne
quemada era del cuerpo del joven.
Lo velaron en la sala, en una cajita cerrada, como si fuera para
un niño pequeño. Tito estuvo todo el tiempo cerca de los restos
del joven.
La noche entera estuvieron los visitantes tomando café. Casi
al amanecer, sirvieron fricasé de gallina con pan.
Estanislao estaba muy demacrado. Le daba puñetazos al
horcón del portal y, llorando, se pasaba la mano por la frente.
Tenía los ojos rojos e hinchados.
Encarnación se fue al patio y trató de ahorcarse, pero la vieron
a tiempo. La sentaron en un balance y le dieron una pastilla.
De allí no se movió en el resto de la noche, como si la hubieran
hipnotizado.
Dora, la viuda del joven, lloraba sin consuelo, apretando al
hijo de ambos contra su pecho.
El niño acababa de cumplir dos años y todos se referían a él
como “el mongólico”. El pequeño gimoteaba y hacía gestos raros
con sus ojitos y su boca. A ratos, se le escuchaba decir “papapa”.
Como era sabido que yo no repetía nada de lo que escuchara,
en mi presencia hablaban de todo y de todos. Por eso escuché a
dos “amigas” de Encarnación comentando que lo del joven había
sido un castigo de Dios.
Al decir esto, miraron para todas partes y, cuando se cercioraron
de que nadie las oía, una le detallaba a la otra, una parte de la
historia que ya yo conocía.
Los fuertes brazos de Romualdo sostenían los paquetes de
herramientas que su padre le había encargado comprar. Cuando
salió de la ferretería, se dirigió a la casa de Carlos, su mejor amigo
en la ciudad. Allí almorzó, en compañía de la familia que lo quería
como a un hijo.
Cuando ya se despedía de todos, vio en el portal de la casa
de al lado a Teresa, la joven que se había mudado con sus padres
recientemente. Fueron presentados y, en ese mismo instante,