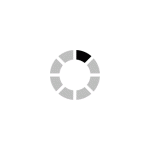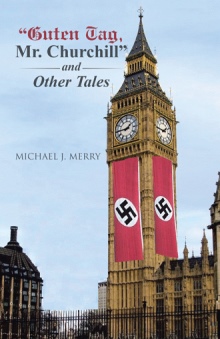LIBRO I
Enero de 1671
Capítulo 1
Llovía. No era esa lluvia fría y mísera a la que estaban acostumbrados los europeos de la comitiva, ni la helada cellisca conocida por los escandinavos. Los que se habían criado en la costa del Mediterráneo ya habían experimentado antes alguna cálida precipitación pluvial; sin embargo, ninguno de ellos había sentido gotas tan pesadas, la contundente solidez del diluvio, ni la implacable intensidad de las lluvias estacionales de la selva centroamericana.
Unos ciento cincuenta hombres se apiñaban en pequeños grupos debajo de los árboles de caoba. Algunos se refugiaban debajo de precarios techos de lienzo aceitado; otros, antes mojados que soportando la humedad de los refugios, se repantigaban bajo los tallos de bananos o plátanos, cuyas grandes hojas ofrecían cierta protección de las inmensas gotas. Pese a la incomodidad física evidente en los rostros del grupo, no había signos visibles de descontento entre ellos. En realidad, se advertían sonrisas en los rostros de algunos, y se podía percibir cierta expectativa en otros. Había como una sorda sensación de ansiedad en el aire, quizá con sobrada razón, porque, aproximadamente cuatrocientas yardas al este y apenas visible en las primeras luces del alba y la copiosa lluvia, se erguían las murallas de la más rica ciudad del Hemisferio Occidental, la ciudad fundada por Pedrarias Dávila en 1519 para servir como eje a la exploración hispana a lo largo del continente americano, la ciudad construida para depósito de todas las riquezas saqueadas por los conquistadores, la ciudad desde la cual partían los convoyes por tierra hasta Portobelo, sobre la costa Atlántica, y de allí por mar rumbo a la madre patria, España, a financiar futuras exploraciones y conquistas. La Ciudad de Panamá.
LIBRO II
Abril de 1985
Capítulo 1
Llovía. Desde las ventanas del avión todo lo que podía verse era el agua golpeando el perspex con una furia semejante a la desesperación. De tanto en tanto amainaba por pocos segundos y se podía ver las nubes. Sin embargo, por los últimos veinte minutos, el 727 había sido azotado por una tormenta eléctrica y lo que parecían baldazos de perdigones golpeando el fuselaje. El hombre había abordado su vuelo en Miami, de tardecita, al llamado de los altavoces que lo despegaron de su cómodo asiento en la barra de uno de los tantos restaurantes del aeropuerto. El vuelo de las 17.30 estaba poblado de estudiantes de regreso a casa, supuso, del receso de Pascuas. El ambiente era ruidoso y alegre, y parecía que casi todos en el avión se conocieran entre sí.
A medida que la lluvia cesaba, el ruido aminoraba. Los pasajeros permanecían sentados, absortos en sus pensamientos o discutiendo con sus compañeros acerca de los planes del fin de semana de Pascuas, que se avecinaba. Él ordenó un coñac a una azafata que pasaba, y permaneció sentado bebiéndolo a sorbitos mientras miraba una luz ocasional que aparecía millas abajo. Otro frente climático sacudió la nave sin aviso. Un instante calmo, en el que solo se escuchaba el zumbido de uno de los propulsores montados en la cola, y al siguiente un trueno sacudiendo la nave y un rayo iluminando fugazmente el cielo circundante. Otra vez la lluvia golpeaba las ventanas y las gotas explotaban al hacer contacto, volviendo los vidrios opacos. La nave corcoveó y se deslizó por el cielo. El aviso de ajustarse los cinturones de seguridad y el anuncio de la azafata llegaron simultáneamente. Hubo chillidos y quejidos de algunos pasajeros cuando el 727 perdió altitud en una corriente de aire descendente. Al momento siguiente la nave se elevó, ganando varios cientos de pies en solo segundos y provocando el despegue de platos y vasos de las bandejas que algunos pasajeros aún conservaban. La lluvia golpeó la nave otra vez, pero los violentos movimientos de hacía poco no se volvieron a repetir. Lentamente, la tormenta amainó, las nubes se abrieron, la lluvia cesó completamente y en la cabina se pudo escuchar la primera risa nerviosa. Prestamente, las asistentes de vuelo limpiaron la vajilla rota y ofrecieron bebidas a los aliviados pasajeros. Volvieron a verse las luces abajo, en tierra, y el vuelo continuó suavemente y sin incidentes. El hombre se durmió. Un rato más tarde, la presión en sus hombros lo hizo mirar hacia abajo. Sintió el avión ladearse hacia la izquierda y vio que la entrada al Canal de Panamá aparecía debajo de un ala. Iban a lo largo de la Bahía de Panamá. Por el lado izquierdo podía verse toda la ciudad, como un enorme videojuego; también se veía semáforos y neones intermitentes, y las balizas rojas en los puntos altos y en las antenas. Siguieron volando y pasaron el autódromo, donde se desarrollaba una competición nocturna en el óvalo iluminado. Apareció entonces un edificio muy brillantemente iluminado, y la aeronave aminoró al bajar el tren de aterrizaje. Apareció la cerca limítrofe, y al cruzarla, podía verse el resplandor de la lluvia en la pista. De los charcos a la vera del camino de los taxis se elevaba vapor, mientras ellos se dirigían a la terminal. La manga saludó a la aeronave bruscamente, empujándola como si estuviera ansiosa por aliviarla de su carga humana. Hubo la leve demora de costumbre mientras el sobrecargo entregaba documentos y el capitán solicitaba la hora de llegada. Finalmente comenzó el éxodo y en pocos minutos el hombre se encontró esperando en una larga cola frente a los dos mostradores de inmigraciones. Las filas avanzaban lentamente, ya que los funcionarios no hacían ningún intento por acelerar el trámite de ingreso. De tanto en tanto, los viajeros eran escoltados por personal del aeropuerto al frente de la fila y a través de la estrecha apertura donde los mostradores presentaban la penúltima barrera, antes de que visitantes y residentes pudieran conseguir transporte o encontrarse con sus seres queridos. Estas almas privilegiadas solían esperar del otro lado, mientras se sellaban los pasaportes y entonces, ya sin el obstáculo de las largas colas, desaparecían en la zona de aduanas. Morgan llegó al frente de la fila y examinó a los hombres de los mostradores. Vestían ropa de civil, pero su corte de cabello delataba su filiación militar. Al llegar al mostrador colocó el pasaporte con su formulario de ingreso y el boleto de regreso sobre la superficie plana. El funcionario lo abrió y procedió a estudiarlo minuciosamente, verificando cada página de punta a punta, antes de dar vuelta la hoja. Se detuvo al ver los sellos de inmigración cubanos, pero continuó su examen sin comentarios. Su país mantenía relaciones cordiales con el de Castro. Satisfecho con que todo estaba en orden, deslizó los documentos hacia su derecha, donde otro funcionario tomó la tarjeta de aterrizaje y la observó. Verificó el boleto de regreso para Miami y preguntó, en español, dónde pensaba quedarse el visitante. Ante la respuesta, garabateó «Continental» al pie de la tarjeta de ingreso, apiló todos los documentos y los entregó por debajo de la pantalla de perspex. Al levantar la vista el viajero se sorprendió al ver dos ojos profundamente azules que lo examinaban desde una cara de ébano. Tras una última mirada al pasaporte el oficial dijo en un inglés cantarín: «Bienvenido a Panamá, Sr. Morgan». Henry Morgan, pariente lejano del Capitán Henry Morgan, quien había saqueado la capital de estas tierras trescientos catorce años atrás, había arribado oficialmente a la República de Panamá.