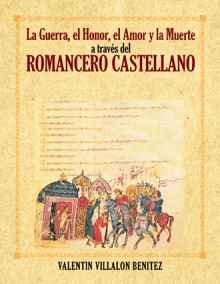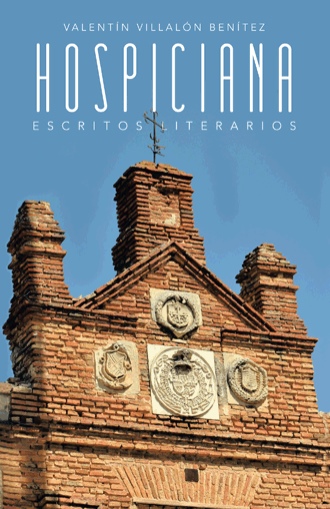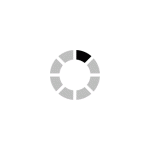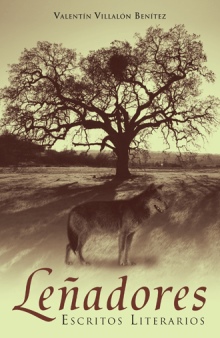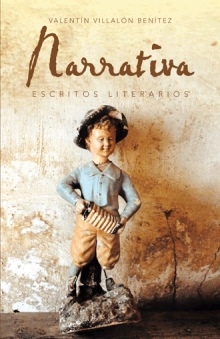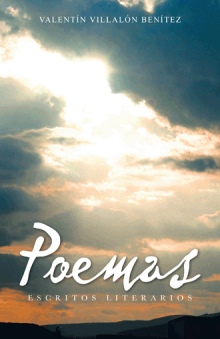I
Luisa Rojas votó al Frente Popular en el pueblo donde vivía. El pueblo donde vivía era el pueblo donde había nacido. Luisa Rojas no se crió en el pueblo donde había nacido, se crió en el hospicio de su provincia. Volvió a su pueblo el dieciocho de marzo de mil novecientos treinta y seis, cuando en el Hospicio Provincial le dijeron que ya se tenía que buscar un sitio donde estar, bien en casa de algún familiar o buscando trabajo en alguna casa donde la pudieran necesitar. Esperaba Luisa que este recado se lo dieran desde hacía tiempo. Durante toda su vida había estado rodeada de monjas, que siempre le estaban hablando del diablo y de las tentaciones, de los pecados, de las ofensas que cuando pecaban se le hacían a Dios, de cómo Dios toleraba las tentaciones, para probarnos, para santificaros, decían. Y esto era así, por el pecado que habíamos heredado de nuestros primeros padres. Era el pecado que todos heredábamos de Adán y Eva por haber sucumbido a la tentación que el demonio en forma de serpiente le había hecho con la dichosa manzana. La manzana que Eva no había sido capaz de rechazar, y que no solo no había sido capaz de rechazar, sino que el diablo se había servido de ella para convencer a Adán y que este también comiera. Y por tanto, Dios, sintiéndolo mucho, no tuvo más remedio que expulsarlos del Paraíso Terrenal, y todo aquello se quedó sin nadie, se quedó vacío. Esto era así porque Dios era muy justo, muy recto y no podía tolerar que los recién llegados empezaran saltándose a la torera la única ley que él les había puesto. Que tuvieran cuidado y no se comieran las manzanas, les había dicho. Podían mirarlas, podían estar a su lado el tiempo que quisieran, pero que no se les ocurriera morderlas, que morderlas era pecado. Por eso los expulsaron del paraíso y de ahí nos viene el pecado original a todos sus descendientes, de la dichosa manzana.
A Luisa le habían dicho esto las monjas infinidad de veces, se lo había dicho el capellán otra infinidad de veces, y otra infinidad de veces se lo decían los misioneros durante los ejercicios espirituales. Aunque de lo que más le hablaban los misioneros, era de los pecados y del infierno, del maligno y de sus tentaciones. Era tal el miedo que los misioneros les metían los días de los ejercicios espirituales, que de la comida preparada en el hospicio, sobraba todos los días la mitad.
Luisa fue una niña pobre, que había perdido a su padre en un accidente. Su padre había tenido la suerte de caerse de un tejado encima de un montón de piedras mientras lo estaba arreglando. Murió en el acto, sin que se pudiera hacer nada por él. Su madre murió siete meses después como consecuencia de unas fiebres pauperales que le dieron al dar a luz otra niña, siete meses después de que esta enterrara a su marido. Al no tener su familia medios para poder sacar a las niñas adelante, optaron por llevarlas al hospicio para que allí se hicieran cargo de ellas hasta que pudieran valerse por sí mismas.
Una semana después del entierro de su madre, y después que el Ayuntamiento gestionara su ingreso en el Hospicio Provincial, Lucrecia, hermana de su madre, las llevó a la casa cuna donde las dejó ingresadas. Firmó con sus huellas dactilares los documentos que allí le pusieron, y con lágrimas en los ojos, dejó allí a las hijas de su hermana. Quince días después de que su tía llevara a las niñas a la casa cuna, el alguacil del Ayuntamiento les llevó la copia de una carta que habían allí recibido, diciéndoles que la niña Feliciana Rojas Acevedo había muerto deshidratada como consecuencia de una colitis que le había afectado. Su cuerpo había sido enterrado en una de las fosas del ayuntamiento que tenía destinada para pobres.
Cuando Luisa salió del hospicio, con el dinero que allí le dieron para que empezase a vivir por su cuenta, cogió el autobús y se fue a su pueblo. Voy a ver a mi tía, se dijo a sí misma. Ya le había escrito contándole lo que el director del hospicio le había dicho en su despacho. Con su tía mantenía una cierta relación, sobre todo después de la muerte del marido de esta. Los hijos de su tía se habían ido a trabajar a Madrid desde muy jóvenes. Habían tenido ya varios enfrentamientos con su padre, y en el último que tuvieron, después de que este le diera una paliza a su madre, lo abofetearon y decidieron irse. No habían vuelto a su casa hasta después de que su padre muriera.
Del hospicio guardaba recuerdos contradictorios, buenos y malos recuerdos. La última noche que durmió en el hospicio, apenas pudo dormir, la despertaban las pesadillas. Por todas partes veía curas y monjas en actitud amenazante que las insultaban, les hablaban del Maligno que le anunciaba su llegada, del fuego eterno. Cuando despertaba a los pocos minutos, tardaba mucho en reconciliar el sueño. Y otra vez, volvía a pensar en todo lo malo que allí había pasado. ¡Qué larga se le hizo aquella última noche hospiciana! A su tía apenas la había visto unas cuantas veces, pero ella le había ofrecido su casa cuando supo lo que le habían anunciado, que ya no podía estar allí más tiempo, que se tenía que ir, que tenía que buscar un sitio donde estar. Escribió a su tía, y esta le contestó diciendo que estaba sola y le gustaría que se fuera a vivir con ella.
La carta que su tía le había escrito la hizo emocionarse. Al leerla, sus lágrimas humedecieron el papel, y le hicieron recordar aquellos versos que había leído en un libro de lectura, que estaba en la escuela del hospicio, y que decían:
Cuando un hombre de bien, te da su pan,
tiene el cuerpo de Cristo entre sus manos.
Mientras leía aquella carta ¡cómo la emocionaron aquellos versos! ¿Era aquello la llamada de la sangre? Secó la carta con el pañuelo y la guardó entre sus ropas. Guardada la carta, las lágrimas seguían surcando sus mejillas, la emoción la embargaba. Tenía pensado irse a buscar una casa donde servir en Madrid, pero la carta de su tía la hizo cambiar de opinión. Se iría a vivir con ella. Ese mismo día le escribió diciéndole cuándo llegaba y que la esperara en la parada del autocar. Ella, a lo mejor, no sabía llegar a su casa. Los recuerdos que guardaba eran tan borrosos, que podría perderse.