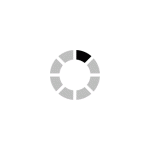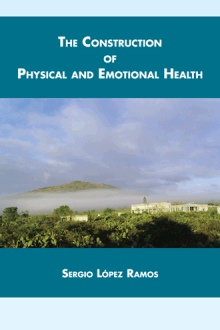Cómo ser un hijo cultural
Me mand ó llamar para hacerme una confesión y una petición
a la vez. A los 27 años tuvo un amor pasional por un hombre y se
embarazó. Eso le ocasionó muchos líos en su cabeza; pensó en su madre,
en sus hermanos. En las implicaciones que habría si tenía un hijo sin
padre. Cayó en una de las crisis más terribles de su vida; la ansiedad se
expresó cuando me contó lo que tuvo qué hacer con su hijo. Lo abortó
y se hundió en una depresión profunda. El hombre que la embarazó le
decía que no hiciera eso, que él respondería. Aunque no tenía empleo,
ni estudios, pero era un buen chico.
El futuro del hijo no era bueno, ella valoró y como conocía a su
familia, pensó en lo que implicaba eso para su futuro, reproducir los
patrones de la pobreza no era su meta.
Con todo y dolor lo desalojó de su útero. El hombre aquel no la
volvió a buscar, pero ella tomó la decisión de jamás volver a verlo. Y así
lo hizo.
Ese día, que me lo contó, lloró y gritó; comprendí que su dolor
estaba atorado en alguna parte de su cuerpo. Y eso y su garraspera
tenían una historia directa con su hijo que perdió por propia voluntad.
La abrace, en lo que pude porque rebasaba mis manos pequeñas y mi
estatura; dejo caer su cabeza en mi hombro; habló de la edad de su hijo,
de la manera absurda de cómo la presión social conducía la vida de las
personas y nos permitía no poder comprender el cómo se puede liberar
a alguien por sí solo. Pero estábamos ahí en su patio sin nadie que nos
viera así que le tome la mano y me besó la mejilla y me dio las gracias
por poderla escuchar. No puedo dejar de decir lo que sentí. Pude sentir el gran vacío interior de una persona que ha perdido la esperanza de
vida y se refugia en las palabras dulces y los sobrinos.
Para dar el amor que se tiene en el corazón, un gran amor por los otros.
Pero ese dolor de la pérdida pude sentirle en mi abdomen; era
un gran dolor, que viéndolo de fuera, nada se podía hacer. A veces la
decisión de ahora, que parece salvarnos, es la que nos tortura años
después. Así sentía a la maestra, con su dolor profundo; con su vacío
de amor por un hijo que no llegó nunca.
El amor nace de la vista y ella no podía sentir ese amor por un hijo
que nunca vio; que nunca sintió, por eso tenía una culpa; un deseo
truncado y yo estaba ahí delante de ella dándole afecto por su dolor,
consuelo y palabras de aliento.
Le pedía que viera lo que había realizado en la vida; tuvo el privilegio
de formar a muchas generaciones y darles la oportunidad de que se
encontraran en ese camino de vivir, incluso, yo estaba en esa lista. Sin
embargo, algo en su interior le decía que no era cierto.
Pero yo era una realidad, le abracé de nuevo en un acto casi sin
medir las consecuencias. Y fue cuando ella me dijo que su hijo tendría
mi edad. Y que mis ojos eran una expresión de luz y que así se imaginaba
a su hijo. Con la inteligencia y tenacidad que me caracterizaba a mis 27
años de edad, la misma que tendría su hijo.
Se me arrugó la garganta, no digo nudo porque no se cómo es el
cuerpo de los no nacidos, pensé en eso de la reencarnación, en el karma;
en los deberes no cumplidos, en la labor de mil personas en el mundo,
en eso pensé y sentí el pesar de todos los que sufren.
Pero, en ese momento, era su dolor el que comprimía mi garganta,
por eso creo que se me arrugó; no pude articular ninguna palabra sólo
le acaricié la espalda. Suspiró hondo y me dijo: “Usted debe ser mi hijo,
¿puede ser mi hijo cultural, don Mariano?”. No lo pensé ni un segundo,
era la respuesta que tenía en boca y le dije: “sí, ¿Podría ser mi madre que
no tengo en México?, nos ayudaremos como dos seres desvalidos por
la pena. Nos daremos afecto, sin medida y platicaremos como madre e
hijo”. La abracé con fuerza y ella sintió paz en su corazón. Me miró, con
sus ojos color miel y se sonrió.
Uno mismo es necio, cuando se deben de hacer las cosas de la vida;
la necedad a veces se confunde con ser sabio, pero no es así; la sabiduría
consiste en saber que nada debe ser detenido; todo debe de fluir como
un río.
Me observaba, como si supiera lo que pensaba, sobre la necedad.
Somos un microcosmos de emociones y pensamos que los otros no
saben nada, como si la vida se convirtiera en algo complicado, pero
no era así. Ella sufría ahora su aborto y yo estaba ahí sentado con ella
tratando de subsanar una herida que era en verdad histórica.
Quise sentirme un hijo y empecé a cambiar mi tono de voz, creo
que era más dulce, más amoroso; sentí esa necesidad de hablarle con
una mirada a los ojos, ella lloró; me agradeció con un beso en la frente,
suspiró hondo y supe que algo en su interior se había acomodado y yo
me sentí protegido con su cuerpo y el saber que ella tenía paz.
Me pareció que era un refugio que había construido ante tanta
desdicha que le había producido arrojar al hijo antes de tiempo. Pensé
en dónde estaría el origen de tamaño sufrimiento.
Traté de hurgar en su mirada, en sus pulsos de la mano y sólo había
una imagen que me laceraba con fuerza. Era su propia madre pero con
enjundia, con palabras ofensivas, con una mirada descalificadora de su
cuerpo, con un comentario ácido sobre el estilo de vida.
Me negué a aceptar esa propuesta de lectura de su cuerpo. Sentí que
esa mujer que estaba en su cuerpo era algo más que la dulce viejecita
que caminaba con dulzura y sonrisa fingida.
Haciendo añoranza de su pasado en el amor con su marido que se
fue un día, sin saber dónde acabó su vida.
Era un enigma no resuelto; ella tenía un misterio y un secreto
familiar que nadie podía acceder y por supuesto que eso estaba en el
cuerpo de mi madre cultural.
Como buen hijo que acaba de nacer, intenté ir al claro oscuro de
la vida, a ese espacio donde los seres humanos se convierten en algo
complicado en eso de aprender a sentir y vivir con los otros. Entonces
se construyen elementos para poder resistir o para convencer a los
otros de que en verdad uno los quiere o nos quieren.
Se es así, desvalido por esta cultura de la competencia; ella me vio
con amor, así lo sentí, pero de seguro estaba luchando contra su madre
en el interior. Sí, lo supe cuando las dos se pelearon delante de mí; una
hablaba en un lenguaje que no comprendía porque no tenía el contexto
y la otra hablaba para que yo entendiera.
Creo que esa escena se me grabó hondo y al salir me deprimí. Sentí
que el dolor de mi madre era mío; hice mío el dolor ajeno; hice mía su
vida y le hablaba cada vez que podía, cada momento que sentía esa
necesidad de decirle que yo era una persona fiel en el amor y que nada
de lo que hiciera su madre podía alejarme de su regazo.
Era una lucha por sentir algo más allá de la compasión y el gusto de
verle sonreír ante un pasado lleno de dolor por su madre impositiva.
A ella le había tocado ser la que tenía que cargarse con los pesares de
una madre castradora. Por eso comprendí que ella estaba en su cuerpo
y sus padecimientos eran fruto de esa relación de no dejar que el otro
pudiera crecer.
Me sentí un poco desprotegido frente a un enemigo silencioso,
que se agazapa en su corazón y espera un momento oportuno para
poder hacer un poco de daño sin matar al momento. Sentí ganas de
enfrentarla y decirle que era una hipócrita como persona, detrás de
su actitud había una persona perversa y temerosa ante la soledad de
la vejez. Me sentí un poco incómodo porque tuve estos pensamiento,
era como un hijo defendiendo a su madre de las arpías que la querían
comer. Mi nueva madre intuyó ese sentimiento en mí y me invitó a
dejar de sentir eso.
Éramos una amalgama que empezó a compartir sus sentimientos y
pudo darle forma a su relación con los otros.